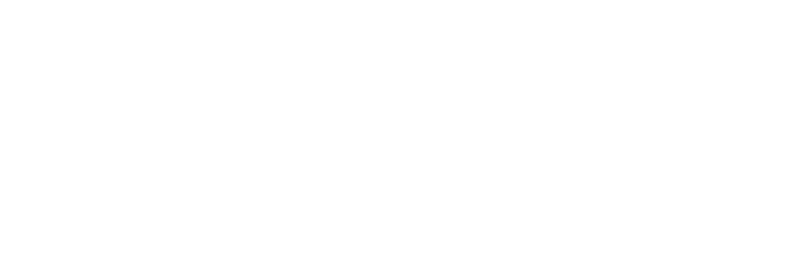EL JUSTO SER HUMANO DE ILEANA ÁLVAREZ: ESCRIBIR LA NOCHE Y OTROS ABISMOS
por
Jesús J. Barquet
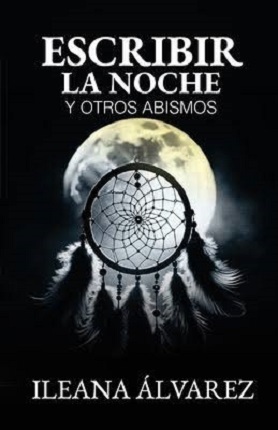
EDICIONES LA MIRADA
Las Cruces, NM 88011, EE.UU.
ISBN: 978-84-19369-29-1
202 páginas
(2024)
Ediciones La Mirada, creada en Las Cruces (New Mexico, EE.UU.) en 2014, publicó en marzo de 2024 su decimoséptimo poemario: escribir la noche y Otros abismos, de Ileana Álvarez (1966), poeta cubana que compiló buena parte de su obra en Trazado con ceniza, 1986-2006 (La Habana: Unión, 2007) y continúa dirigiendo hoy en Madrid la revista digital Alas Tensas, que fundó en Cuba de forma independiente en 2016 y fue la causa de su exilio. El volumen que nos ocupa está compuesto internamente por dos libros. El Libro uno: escribir la noche (pp. 15-91) es una amplia corrección y revisión del poemario homónimo que apareció en La Habana bajo el sello de Letras Cubanas en 2010; el Libro dos: Otros abismos (pp. 93-189) constituye, como indica la Nota del Editor, “una nueva propuesta de la autora sobre el tema de la noche, a partir de poemas suyos publicados en diversos lugares o hasta ahora inéditos” (p. 6).
Enriquecen el volumen, que incluye verso y prosa poética, los diseños interiores y exteriores de Yaudel Estenoz Bienes y el prólogo “Poesía sobre el abismo”, del premiado escritor cubano Luis Álvarez Álvarez, residente en São Paulo, Brasil, y sin ningún parentesco con Ileana. Tras calificarla de “verdadera escritora neobarroca”, Luis afirma con razón que ella “logra en este volumen doble una hazaña como sólo en su día muy pocas en Cuba. No pintó esa sensibilidad femenina chaplinesca o mestiza que, en algunos textos, siempre he sentido superficial o apenas descriptiva. Ni siquiera ha sido trágica, sino algo más: irreverente, franca, amenazadora y tersa” (pp. 10-11). Luis destaca así las virtudes del texto en el marco particular de la escritura de mujeres, y dos líneas después también en el marco general de la poesía contemporánea cubana, sin distinción de género.
El yo poético de Ileana suele representarse de manera relacional, es decir, no teme revelar su condición de nieta, hija, novia, esposa y madre, cuando así se lo exige la poiesis; y lo hace a sabiendas de que su explícito posicionamiento femenino no significa en 2024 (ni nunca lo fue en lo esencial) la reducción a un gueto escritural (la mujer) o temático (la intimidad familiar), sino una inserción, sin prejuicios ni perjuicios estéticos, en las honduras o abismos creativos de sí misma como justo ser humano que, además de amar y ser amado por otros, actúa y escribe desde las difíciles aunque entrañables responsabilidades que, por amor, dichas relaciones de vida conllevan.
Una poeta literariamente instruida como Ileana, según lo revelan sus frecuentes intertextualidades con creadores de ambos sexos y su formación académica, sabe que, entrado el siglo XXI, las voces femeninas coexisten ya, con notoria calidad y cantidad, con las masculinas, en especial tras la primacía coral lograda hace muchas décadas por Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral (primer Premio Nobel hispanoamericano) y, citadas en sus poemas, las cubanas Dulce María Loynaz (Premio Cervantes) y Fina García Marruz (Premio Reina Sofía). La prestigiosa visibilidad de todas ellas ratificó y expandió las voces individuales que habían protagonizado antes, con reconocido mérito en sus respectivos ámbitos culturales, el barroco latinoamericano del siglo XVII (Sor Juana Inés de la Cruz) y el romanticismo hispano decimonónico (Rosalía de Castro y Gertrudis Gómez de Avellaneda).
Al escribir la noche —porque fue allí donde le tocó residir en lo físico—, en medio de motivos de luz u oscuridad, Ileana se detiene en ocasiones en sus vínculos familiares más cercanos, pero su énfasis apunta en el Libro uno a otras relaciones: su isla (“las riberas con alambres de esta isla” y el ”cincel de la Cuba secreta atravesándome”, escribe, parafraseando a María Zambrano, en la única referencia literal a Cuba en el volumen, pp. 44, 53), su vida en la provincia, o sea, no en la capital del país (el hastío y “la desnudez de la provincia / con sus trenes amargos, siempre a destiempo”, p. 25), su descifre del mundo en clave bíblica (cruz, treinta monedas, judas, cordero, zarza ardiendo), sus vasos comunicantes con las creaciones musicales y literarias de otros autores (“qué bonitos ojos tienes…”, Alejandra Pizarnik, José Lezama Lima, María Luisa Milanés, Francis Sánchez, Nicolás Guillén y Virginia Woolf, entre otros), su optimismo a ultranza (“teníamos tantas esperanzas que las amarrábamos a las patas de la mesa para impedir que se fueran a conocer el mundo”, p. 74), su prospectado exilio (el poema “noches blancas del emigrante”, pp. 27-30) y, sobre todo, la abarcadora plenitud y apaciguada furia o rabia de su escritura que, vuelta haz de luz, ilumina, con tales apoyos íntimos, la opresiva noche política que ensombreció su vida como ser humano en general y escritora en particular. Y al escribir la noche se obliga Ileana a renunciar a la letra mayúscula, en sintonía quizás con el cerrado “cielo negro” de una circunstancia social donde campea “la palabra minúscula / que oculta a dios” (p. 63).
Un haz de luz es aquí cada poema, pero un haz complejo en imágenes y sintaxis alusivas, ya que, para resistir, la autora se valió de un lenguaje autogenerador reproduciéndose libre e insistentemente a través de sugerentes aposiciones, oraciones en paralelo y cláusulas incidentales que buscan no sólo refrenar los áridos pliegues oscurantistas impuestos desde fuera, sino también recordarle y demostrarle a la poesía cubana actual que lo político, en cuanto tema humano, no le es ajeno ni implica un menoscabo de lo literario. Puesta de pie sobre la noche, como pide José Martí hacer con el yugo en su poema “Yugo y estrella”, la voz poética de Ileana se eleva para abrazar lo político en lo alto de su diversa realización e intimidad femenina, y desde allí hacerse oír con la estrella de su voz: “y qué importa si ya dije estas palabras, si en idéntico miedo otro fraguó mi esperanza o mi dolor. Vendrá la noche y tú me escucharás” (p. 91).
Entrenada en la angustia de tener que habitar la noche —en sí misma un abismo— sin más contrapesos que sus afectos y elecciones privadas, se entrega sin reservas luego Ileana en el Libro dos a otros abismos igual de metafóricos, pues sabe que de nuevo se elevará victoriosa y, como aseguró la poeta Anna Ajmátova en 1959, “nunca se cansará de hablar”.
Por la novedad editorial de Otros abismos, analizo con mayor detalle esta sección que, según la nota mencionada, gira en torno a la noche, aunque muy pronto en ella pasamos de lo nocturno a lo abismal. Recreando el viaje en caída del Altazor de Vicente Huidobro, el segundo libro nos refiere su propia caída por los varios abismos que conforman su existencia, y entre los cuales quisiera destacar tres: su yo y el Dios del cristianismo, en cuanto a lo interno subjetivo; y sus circunstancias, en cuanto a lo externo físico.
Su yo, consciente o subconsciente, lo representan, respectivamente, los pensamientos (o “la pesadumbre de la vida consciente”, según Rubén Darío en “Lo fatal”) y una concepción de ‘sombra’ en la que los dispares entes del mundo interior (peces, halcones, corceles) insuflan su subliminar sentido por medio de metáforas perforantes (“la abulia perforando los sentidos”, p. 117) y de paisajes semioníricos como los presentados en “Ciudad imposible” y “El pez”. Una tensa confluencia de racionalidad e inventiva indefinición bulle en cada poema de forma natural o a solicitud de una hablante que, para elevarse humanamente, necesita reforzar el abismo frágil (cuenco de cristal) de sus pensamientos, como pide en este apóstrofe:
Peces que comen de mi vientre,
halcones y corceles que brotan de la espuma,
desciendan hasta el cuenco de cristal
que son mis pensamientos.
Elévenme (p. 131).
Dios, cuyo nombre aprende “a decir” en el Libro dos, significa para ella una compañía y guía luminosa que le enseña a conducir su vida. Ileana rememora, en especial, las enseñanzas de Cristo, cuyo sacrificio redentor ella corporiza en un Prometeo que, a pesar de sus cadenas y agonía, triunfa sobre los cuervos que lo devoran: “Nunca más, murmuran cabizbajos. / Nunca más… / Me apena su derrota”, dice con Edgar Allan Poe en el poema “En la roca”, uno de los más impactantes del volumen (pp. 152, 164). La presencia de Dios, ahora destinatario clave y con letra mayúscula, gana una decisiva notoriedad, como se ve desde el apóstrofe inicial: “¿Qué hay en mí, mi Dios, que tanto asusta / y en alfanje o badajo torna la mano / apenas venda, fruta, cuerda, azada?” (p. 99). Y cómo no oír en ‘torna la mano en alfanje o badajo’ un eco sintáctico del “torna tierra el bocado” del poema a la madre (XXVIII) en Trilce, de César Vallejo; y en la acumulación ‘venda, fruta, cuerda, azada’, un eco sintáctico-metafórico del “corona, almohada, espuela” martiano, que vendrá a colación más adelante.
Sus circunstancias se revelan, como anoté, en las relaciones ineludibles e inaplazables en el tiempo y espacio que, a través de su cuerpo, le ha tocado vivir. Su cuerpo sensorial, afectivo y genitor la vincula a la familia (sus padres, su abuelo, su amado y sus hijos), a la provincia de su pasado (infancia, adolescencia y juventud), a la patria de la que huye para salvar dentro de sí una Utopía de libertad que pueda dejarles como legado a sus hijos (“los valles que soñé para mis hijos”), a su angustioso destierro (“Toda Extranjera lleva como un fardo de Sísifo su ajenidad”) y, por último, a “la roca de [su] desasosiego” teresiano por trascender la materialidad cotidiana: al “adentrarme en el enjambre de los días” (otra forma de abismarse), el sujeto poético le confiesa a Dios que “me pierdo sin esperar tu mano invisible / sobre el hombro desnudo” (pp. 152, 172, 115, 153).
Sin embargo, a cada muro que la rodea o la busca cercar, la hablante le arrebata una grieta: “esa grieta / que arrebaté a los muros / de la noche asfixiante” (p. 159), y por ella se abisma en caída altazoriana que no teme repetir su volitiva gesta de autorrealización una y otra vez como Sísifo; ni tampoco teme, como Ícaro, fracasar en su empeño. Junto con Huidobro y los mitos de Sísifo, Ícaro y Prometeo, muchas más obras y autores (Homero, Thomas Mann, Ingmar Bergman, Loynaz, etc.) contribuyen al denso entramado intertextual de diversa índole —diálogo, cita, mención, recreación, parafraseo— que muestra el Libro dos.
Los términos abismo y grieta no parecen arrastrar una connotación negativa: no son vías de derrumbe o ruptura descontrolada, sino de voluntario adentramiento en lo más hondo del ser (en la noche oscura, o en la selva de Dante Alighieri, de la mano de Beatriz) y en tal sentido son un paso necesario en su ulterior camino de ascensión espiritual. A fin de cuentas, bien sabe ella “que en la grieta pudiera encontrar a Dios” (p. 123) y, más aún, decirlo en un gesto verbal de poesía.
Cierto es que, en medio de su desasosiego, el yo poético puede llegar a desconfiar de la comunicabilidad, veracidad, extensión y fidelidad del lenguaje cuando, tras describirlo como una “torre de babel” en el Libro uno, declara lo siguiente: “torpes y patéticas”, las palabras son una “mentira mayor, / un mar sin horizontes, / como un tiro en la espalda” (pp. 40, 141, 110). Pero en “Confesiones al pie de la penumbra” —curioso contrapunto entre un poeta y una mosca antoniomachadiana cuyo “rasgar” da inicio a todo el volumen (p. 17)—, ese yo desconfiado, al personificarse en “el poeta”, no puede dejar de proclamar, incluso a contramano, un amago de confianza en la potencia transformadora de su expresión, de su voz:
Pretendido he de la contemplación hacer
la voz que la transforme en rosa inacabable.
Mas, ay, sólo queda un eco desasido,
fugado hasta apagarse contra el muro
umbroso de las cosas inmutables (p. 103; mi énfasis).
Tanto la noche como los otros abismos no son, pues, fatales riesgos destructores, sino invitaciones casi imprescindibles al viaje relacional, moral y espiritual del ser humano en la tierra. Como el mulo lezamiano, este volumen doble de Ileana está seguro de encajar “árboles en todo abismo” que encuentra a su paso. Y no siempre sus abismos son resultado del azar o de imperativos externos, sino que ella misma los invoca o convoca dialógicamente mediante preguntas no retóricas sino instigantes (“¿Quién habita mis abismos y danza sobre la cuerda tejida con mi fiebre?”, “¿Escucha la piedra su derrumbe, / su convertirse en polvo taciturno, / en fango, en remolino, en grieta, en sal…?”) y apóstrofes de reclamo incluso divino: “No permitas, Señor, que sórdida raíz les haga un nido en el pecho” (pp. 119, 126, 151). Tales invocaciones o convocatorias la llevan hasta a querer asumir, con pulsión solidaria, el abismo de los otros: “¿Olfateo sobre mi propia silueta, / encuentro o subo al abismo de los otros?”, incluidos sus hijos, “pues ya nacieron bajo el signo de la Otredad” (pp. 152, 165).
Explícita está ahí la idea del abismo como una ascensión moral y espiritual que en Ileana es posible gracias a las capacidades transformadoras de la creación poética y, sobre todo, de una maternidad entendida como un estado supremo de creación y motivación vital. Entre referencias ocasionales a la Virgen María, el sujeto poético se presenta, una y otra vez, como una madre con su hijo singular o plural que le sirve, como metaforizó Martí sobre el suyo en Ismaelillo, de “corona, almohada, espuela”. Un magistral eco [no] desasido con este famoso poemario de Martí subyace, en lo temático, el Libro dos de Ileana. Como Martí, ella quiere dejarle a su hijo un legado moral y, en su caso, también religioso:
Sólo Él conoce los meandros
alzados sobre el barro,
torres líquidas en las constelaciones
que descubro en tu pecho.
Quiero que lo sepas, que lo grabes
en la sombra de las palabras que dirás […]
(p. 178; nótese la aposición ‘torres … pecho’).
Quiere, además, evitar que sobre él caigan los “rugosos maderos” y “clavos” de la existencia, y para protegerlo anhela cristianamente que tamaños sinsabores “caigan dentro de mí” (p. 178).
Huyendo por el mar con su familia, salva a sus hijos también del futuro desesperanzado y cruel que les deparaba la isla de “sol negro” y “cielo sin estrellas” en que nacieron (pp. 189, 180); y a cambio de la patria perdida, les lega la madre triunfante a sus hijos unas plurales e iniciáticas “islas del alba” (p. 177). El contenido ético y hasta político del intimismo paternal martiano es aquí reescrito de manera maternal. Y, como en Martí, la relación materno-filial en Ileana resulta ser redentora en ambas direcciones, de ahí que la madre, que ha asumido en su ser el desgarrón del destierro para proteger y salvar a su hijo, le pida a este que la salve de ese nuevo abismo que se abre en su pecho: “Mira en mi frente, hijo, / tiende un manto de luz en el abismo / que ha cavado el destierro en mi torso desnudo […]. / Sálvame” (p. 179).
Hacia el final del libro, “Mi héroe” y “Cuerpo roto” marcan dos momentos definidores para toda la familia. Político en lo esencial, “Mi héroe” presenta la irreversible ruptura frontal del padre con su agresivo entorno nacional: “sabías que la bestia te respiraba en las espaldas”, “la multitud te arrojó clavos incandescente”, “contabas a cuentagotas las migajas de pan de tu libertad”. Debido a un trazado del padre, un gusano —abismal por su “único ojo sin fondo donde mirarme”— aparece en el poema (pp. 180-181), y con ello la madre se apropia, neutralizándolo, de ese término animal que peyorativamente ha solido emplear la dictadura socialista cubana para referirse a sus opositores y exiliados políticos. De aterrorizadora “oquedad en el pecho” (p. 137), pasa el gusano a ser un espejo poético y real, individual y nacional, a cuyo ojo se asoma ahora la madre para conocer y aceptar su venidera identidad de exiliada. Y, a diferencia de la autora (que salió de Cuba con su familia en un regular vuelo comercial), en el siguiente poema (“Cuerpo roto”) la hablante prefiere trascender lo biográfico extratextual y, solidaria, identificarse metafóricamente a través de significantes marinos (mojada, naufragio, salitre) con el sufrimiento padecido por millares de madres cubanas que, desde los años 60, han salido al exilio con sus hijos de manera precaria por el mar: con la “falda mojada”, temiendo “un naufragio que creía inevitable”, la madre poética protege de los sobresaltos de la azarosa travesía a sus hijos, quienes tienen “sus labios resecos por el salitre”. Su anhelo de poseer una expresión transformadora se hace al fin realidad en este viaje liberador hacia el destierro, pues para proteger a sus hijos de cualquier adversidad le basta la citada rosa inacabable creada por su voz: “El viento más furioso no evitó otorgarles la dulzura / que aún goteaba la rosa rosa —nos dice, parafraseando a Loynaz— de la canción más mía. / Fue instintivo el mínimo gesto de madre, / pero bastó para calmar el hambre sin fondo del mar” (pp. 182-183).
Si en “Cuerpo roto” la madre “no podia asegurar / que el barco continuara hasta puerto seguro”, antes de cerrar el libro afirma optimista y confiada que “el que busca / encuentra al final un puerto” (pp. 184, 186), refiriéndose no tanto al viaje como a su nueva vida familiar en libertad en el destierro, a salvo de la tiniebla o penumbra política y moral dejada atrás. Es el puerto de luz que, presa de sus circunstancias, no encontró la soviética Ajmátova cuando en invierno acudía, con su “hijo adentro”, a las cárceles estalinistas en busca infructuosa de sus seres queridos. Feliz por haber escapado de similar destino y marcada aún por el salitre salvador, Ileana sube entonces al abismo de esa otra mujer, madre, poeta y víctima del totalitarismo socialista, y como homenaje redentor le ofrece un poco de su estrenada libertad: “doy un poco de agua tibia a los labios de Anna, unas gotas de mi sal” (p. 187).
Pese a la oscuridad en constante expansión por el mundo, cierra fehaciente Ileana su volumen doble con la certeza de que “el sol negro de esta isla no nos secará” (p. 189), insertando así el insistente yo personal del último poema (“Ecología de la fe”) en un nosotros identificable, no sólo con la familia antes referida y ahora no mencionada, sino también con todo el planeta, según sugiere la palabra ecología; es decir, con toda la humanidad.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JESÚS J. BARQUET
Nació en La Habana, Cuba (1953). Entre sus poemarios están Sagradas herejías, Un no rompido sueño (2do Premio de Poesía Chicano-Latina, 1994), Los viajes venturosos / Venturous Journeys, Aguja de diversos, y las compilaciones Cuerpos del delirio (sumario poético, 1971-2008) y Adentro en la espesura (miscelánea del deseo, 1971-2023) / A fundo na espessura (miscelânea do desejo, 1971-2023). Entre su obra crítica y ensayística están Consagración de La Habana (Premio Letras de Oro, 1990), Escrituras poéticas de una nación (Premio Lourdes Casal, 1998), Ediciones El Puente en La Habana de los años 60, y Manifiesto inacabado de la hegemonía, nomenclatura y nomenklatura de nuevo cuño y coña. Coeditor de las antologías Poesía cubana del siglo XX y, sobre la poesía cubana de temas LGBTQ, Todo parecía y Las piedras clamarán. Profesor Emérito de New Mexico State University. Fundador y director de Ediciones La Mirada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________