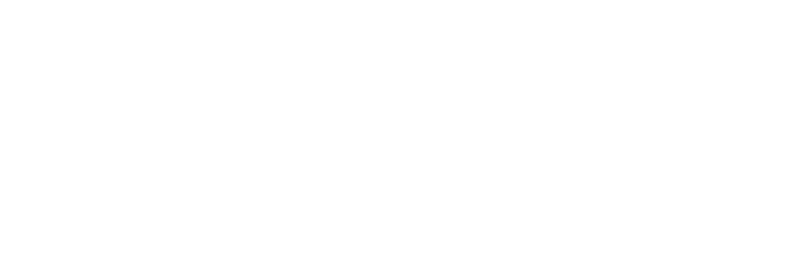BAJO LA MIRADA MÚLTIPLE DEL ARTE: VISIONES LITERARIAS Y FOTOGRÁFICAS DE GERARDO PIÑA-ROSALES
por
Marina Martín
Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era la mía. Ahora, mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas: es pradera de las gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y Kaaba de peregrinos, tablas de la Ley y pliegos del Corán. Porque profeso la religión del Amor y voy a donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el Amor es mi credo y mi fe.
Ibn’ Arabi (1165-1240)
I
Pasión por la literatura y el arte
Con el título Por una literatura de avanzada y otros escritos, publicada en Miami por Ediciones Baquiana (2022), el escritor español y director honorario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), Gerardo Piña-Rosales, recoge una colección diversa de ensayos y de fotografía propias que bien merecen estudio. A simple vista, el volumen puede tomarse como un sugerente compendio de fotos y de notas –unas publicadas, otras inéditas– donde artículos sobre crítica literaria o sobre arte alternan con prólogos, reseñas de libros, y contestaciones a discursos de investidura de miembros numerarios de la ANLE. Pero un detenido examen no tarda en revelar una común pasión por el arte, por la magia de la belleza desplegada con sus logros y desafíos en una multiplicidad de intereses culturales. Se invita, así, a una lectura que celebra la literatura, la fotografía, el cine, la escultura, la pintura y, tampoco puede faltar, aunque sean breves apuntes, la música.
Necesario es observar aquí, igualmente, que tal compromiso estético proviene de una posición hispanista enraizada en el encuentro de civilizaciones; en espacios donde la historia vierte su riqueza abriéndose a distintas conformaciones, mestizajes y perspectivas que, como calidoscopios culturales, trazan el sentir de los pueblos. El enfoque en la lengua, o en mitos de la cultura hispana, deja de esta manera tras sí un sello mestizo y cosmopolita instalado nada menos que en las señas de identidad del mismo autor. Se trata, en este caso, de una imagen fraguada en la convergencia andaluza y marroquí de la cultura cristiana, judía y musulmana, sin dejar de lado la inmersión en la vida neoyorquina que, durante décadas, sigue siendo sede permanente del escritor. La variedad de temas, junto con el penetrante análisis que muestra este volumen, nos abre a la sensibilidad y al universo del autor.
Nacido en Cádiz, concretamente en la Línea de la Concepción, y cercano a ese cruce de civilizaciones que ha sido y es el Estrecho de Gibraltar, GPR ve marcado su destino por la temprana mudanza de su familia a Marruecos. Y es en Tánger, espacio entonces de fértil convivencia entre árabes, judíos y cristianos, donde transcurre desde los ocho años su niñez, y donde se fragua su adolescencia y su juventud. Marcan también su identidad hispana los años estudiantiles en Granada, así como las estancias en Salamanca y en Madrid. Pero esta imagen se completa con otra mirada no menos importante, como son los estudios literarios y exploraciones culturales que sellan su vida en Nueva York, mientras comparte su vida con su esposa, Laurie, humanista norteamericana de origen judío a quien conoció en España (fallecida en 2018). Nueva York, espacio cosmopolita por antonomasia, sigue cincelando la imagen predominantemente hispana, pero también plural y única de este escritor. Es así, según comenta Maricel Mayor Marsán en el prólogo a este volumen, como “[e]l destino lo llevó a una ciudad hecha a su medida, donde se dan cita todas las nacionalidades y se hablan todos los idiomas” (10). Y es, a su vez, el permanente contacto con la comunidad latina de la Gran Manzana la que no sólo sigue fortaleciendo su interés en la riqueza cultural de Hispanoamérica, como se evidencia en esta colección, sino que además afianza y guía sus pasos como director de la ANLE. No es de extrañar que aquí se incida en una valiosa reivindicación del hispanismo a los dos lados del Océano, dejando las visiones monolíticas fuera de lugar. Difícilmente, pues, encuentran apoyo en estas páginas vertientes partidistas y unidimensionales, a no ser que el objetivo del teclado o de la cámara se decante por la magia de un arte plural, detenido en la autenticidad de un momento, de una glosa, de un retrato, de un sentir.
II
Tras un espíritu mudéjar de convivencia
Con un primer capítulo titulado “Gibraltar: Puerta y llave de Al-Ándalus” abre GPR el volumen, recobrando de esta manera el origen de su voz e instalando la lectura en una mirada retrospectiva que incide en las señas de su propia identidad. Es un inicio con tono abierto, lleno de emoción, en el que se evoca una tierra querida e inolvidable. Confiesa así el escritor: “Tanto por razones culturales como afectivas, Gibraltar constituye una parte indesgajable de mi identidad: Andalucía me vio nacer, Gibraltar me guió en mis primeros pasos y Marruecos me enseñó a vivir, a ver la vida no ya en términos de tolerancia, sino de plena aceptación, de hermandad para con todos los seres de la tierra (11)”.
Tomando a la legendaria Tánger como punto de partida y de reflexión, cabe pensar que, a excepción de GPR, no hay escritor hispano que, en su visión histórica, guarde tanta afinidad intelectual con Juan Goytisolo, sin duda una de las figuras más significativas de las letras Peninsulares de nuestro tiempo. El profundo interés que ciertamente ambos muestran en el simbolismo e historia de Tánger, afianzado en sus estancias en dicha ciudad, termina marcando sus vidas. Y las hermana. En efecto, ambos inciden en la apelación a un mosaico cultural hispano, originario y nuclear, que invita –concretamente a la España del siglo XXI– a una mirada tan retrospectiva como actual.
El simbólico descubrimiento del Estrecho tiene lugar para GPR, como él mismo indica, desde las costas de Tánger:
Desde mi casa, a las puertas mismas del barrio de Emsallah, oía a diario la invocación del muezzin, del almuédano. Mis amigos se llamaban Ben Ayiba, Samuel Benchimol, Francisco Cepeda –moros, judíos, cristianos–: caldo de cultivo feraz para modelar un carácter en el que ni la intolerancia ni el racismo podían tener cabida, mudejarismo clave para el espíritu de convivencia basado en un sentido innato de la amistad, del respeto y de la ayuda mutua (11).
El camino azaroso de la emigración que simboliza el Estrecho desde las costas de Tánger remite invariablemente al Don Julián de Goytisolo, sobre todo a la reivindicación de un legado valioso y fundacional en la identidad de España. La mirada de GPR también se convierte en denuncia, esta vez aludiendo a las fatales noticias que los medios de comunicación recogen del actual cruce de fronteras entre África y España/la Unión Europea. Frente al panorama lamentable de una política que convierte el Estrecho “en frontera y fosa”, GPR plantea la añoranza irrenunciable de un espacio de convivencia, una visión que transforma Gibraltar “en un hermoso brazo de tierra” (14). La intensidad descriptiva, las emociones, y la franqueza de una voz íntima despliegan en este primer capítulo vibraciones y evocaciones netamente líricas. De ahí que Gibraltar se convierta en “centinela de dos mares, de dos continentes, de dos culturas, vórtice de corrientes, vientos y mareas… Peñón… acosado por el mar… siempre desde la antigüedad más remota, refugio, seguridad, defensa” (12).
Paralelo al espíritu de Goytisolo es también el deseo de acercarse al pasado sin visiones tribales, analizándolo con ecuanimidad, hecho que vuelve a darse en el capítulo “León el Africano, su Descripción general del África, o la vislumbre de la otredad”. Sin ignorar de modo alguno los episodios de traumas y conflictos que convulsionaron Al-Ándalus, GPR reivindica y acentúa en León el Africano la imagen singular de un personaje histórico que llega a ser símbolo de la España de las tres religiones. Coincidiendo, de nuevo, con Goytisolo y con su fuente inspiradora, Américo Castro, se apela a la necesidad de ver la riqueza de Al-Ándalus apreciando su luz en un momento privilegiado y fecundo de la historia europea. León el Africano, musulmán nacido en Granada, representa “la hermosa personificación de aquel paraíso perdido”, como fue el mestizaje cultural y humano de esas culturas (16).
Tan importante es sin embargo en este artículo evitar, por un lado, la tendencia a la idealización de una época –no exenta de conflictos– como seguir hablando, dogmáticamente por otro lado, de Reconquista. El análisis y la desmitificación de tal nomenclatura señalan una insistencia prejuiciosa que invariablemente distorsiona la visión histórica –como si la estancia de casi ocho siglos (711-1492) en suelo Peninsular no concediera a la comunidad musulmana de entonces el derecho a ver esa tierra como su propia casa. La lectura de estas páginas proyecta, por tanto, una mirada sensible; una visión dirigida a desenmascarar términos cargados de sentidos que “pueden ocultar una rampante islamofobia” (16). Enfatizando los logros y la erudición de León el Africano como símbolo de la cultura musulmana, y en sintonía con Américo Castro, este capítulo cuestiona, por tanto, el uso del término Reconquista como referente indispensable en la historiografía de España, a la vez que denuncia el acto de ver la invasión musulmana como “signo de fatalidad” (16).
“El legado sefardí” es otro artículo que apela a la riqueza cultural que se presenció en la Península, esta vez en la añorada Sefarad, y en el largo caminar de la Diáspora. “El tema no me es ajeno”, confiesa GPR (23). Y lo es doblemente, no sólo por intereses culturales y literarios sino también por razones personales, entre ellas por la permanente inmersión que durante los años cincuenta y sesenta tuvo en Marruecos con la comunidad musulmana y judía. Usando anécdotas de creciente interés el ensayo dibuja el recorrido de la Diáspora y alude a las costumbres, desafíos, traumas y éxitos que la comunidad sefardita esparce dejando, con el ladino, una huella indeleble.
Narrado a través de las vivencias personales de GPR en Nueva York, otro de los textos que celebra el ánimo de lucha y los triunfos de la comunidad sefardita es el titulado “The Gómez Mill House, un enclave sefardí en el valle del Hudson.” Con ricas anécdotas se presenta aquí un informe sobre el turbulento destino de una familia sefardita por Europa hasta su asentamiento final y exitoso en el estado de Nueva York. La historia, narrada con intriga y detalle, tiene la habilidad de suscitar en la lectura un interés creciente en el tema.
III
Tras las huellas de Don Quijote
Ocupa la sección más amplia del presente volumen una serie de capítulos dedicados a temas literarios. Entre ellos no podría faltar uno de los motivos prioritarios en la obra de GPR, objeto de continua atención, como es la figura de Don Quijote. En este volumen se incorporan tres capítulos dedicados al tema en los que se detecta un renovado interés a cada vuelta de hoja. Pero, GPR deja claro desde un principio que, lejos de ser experto en la obra cervantina, es ante todo un lector “apasionado y feliz” del Quijote (27). De su entusiasmo no cabe la menor duda. Lo que sí es cierto es que tal interés, para nada desprovisto de erudición, se remonta al atractivo que despertó en él de niño el regalo familiar de una edición con las inigualables ilustraciones de Gustave Doré. En realidad, según da a entender en el ensayo “Mis lecturas del Quijote”, se trata de un acontecimiento clave en su vida, pues le llevaría a buscar desde la niñez la noble compañía de los libros. Y si en la adolescencia alternaba esta obra de Cervantes con la lectura de tebeos, fue en los años universitarios cuando el impacto del Quijote le reveló su propio camino: “Advertí con asombro que la novela parecía distinta en cada nueva lectura; pero no era el libro el que cambiaba, sino yo mismo, acendrado en busca de mi identidad y mi destino. Fue entonces cuando decidí ser escritor” (114). Esta obra deja, por tanto, en la carrera de GPR una huella ineludible, hecho que puede comprobarse tanto en su producción narrativa como en la fotográfica.
Otro de los ensayos en torno al personaje clásico de Cervantes que se incorpora en este volumen es “El Quijote en la literatura norteamericana: Melville, Nabokov, Acker”. Se prosigue aquí, por medio de breves apuntes, una línea de estudios comparativos que destacan la riqueza de implicaciones que van surgiendo en lecturas cada vez más penetrantes. A las publicaciones del cervantista Juan Bautista Avalle Arce sobre el impacto de Cervantes en Mark Twain añade GPR los también clásicos Melville y Navokov, junto a la revolucionaria y poeta punk Kathy Acker, narradora experimental de corte feminista. Su estudio se adentra sutilmente en la psicología y en el simbolismo de la narración, ya sea desde las páginas de los canónicos Melville o Nabokov, o desde la mirada iconoclasta y deconstructora de Kathy Acker. Es, en general, un vibrante estudio con reflexiones que, acompañadas de un tono coloquial, hacen de este capítulo una lectura cautivadora y cómplice.
En lo que respecta a la creación de Moby-Dyck, observa GPR que Borges, además de aludir en ella al impacto de Carlyle y de Shakespeare, debería haber añadido también a Cervantes como inspiración. Razones no le faltan. Efectivamente, el capitán Ahab representa, como Don Quijote, el empeño por combatir fuerzas destructoras, objetivo destinado a ser tan imparable como irreal. Bien sean ballenas o gigantes, la misión que emprenden con apasionada nobleza –vencer las embestidas del Mal– no deja de ser un fracaso. Con ironía alude este ensayo a la coexistencia de dinámicas mutuamente excluyentes; así, la locura y la sabiduría representan las dos caras de una misma moneda pues el descontrol de fuertes obsesiones convive en los protagonistas con una admirable cordura. Tanto Melville como Cervantes crean dos personajes que encarnan irónica e inseparablemente “el descalabro y la gloria” (29).
En otro ensayo, titulado “Vladimir Nabokov, sus Lectures on Don Quixote y el implacable dedo acusador del profesor Francisco Márquez Villanueva”, GPR no duda en verter su sorna contra M. Villanueva, catedrático de Harvard, obcecado en demonizar la lectura que hace del Quijote el autor de Lolita. Aunque esta obra de Cervantes no se halle entre las favoritas de Nabokov, también es cierto, según se demuestra aquí, que en ningún momento llegó este autor a descalificarla como obra maestra. GPR se adentra en detalles críticos que cuestionan las denuncias a Nabokov. Y, de hecho, socava los ataques de M. Villanueva cerrando esta sección con las palabras laudatorias del propio autor: “Don Quixote –escribe Nabokov– has ridden for three hundred and fifty years through the jungles and tundras of human thought –and he has gained in vitality and stature. We do not laugh at him any longer. His blazon is pity; his banner is beauty. He stands for everything that is gentle, forlorn, pure, unselfish, and gallant” (32). Tal apreciación –señala GPR– dista de ser una imprudencia, o un juicio disparatado.
El capítulo “Don Quijote y Charlot: Dos heterodoxos radicales” despunta en todo el volumen por su complicidad, su humor, y el despliegue de intuiciones verdaderamente reveladoras. Cierto, don Quijote se mueve principalmente en un entorno natural transitando caminos polvorientos y Charlot en un entorno urbano de barrios pobres, pero esta disparidad, sin embargo, no excluye para nada una afinidad que los aproxima de manera singular. Y el análisis de GPR, mostrando curiosos puntos de contacto, no defrauda en absoluto. Al contrario, no es de extrañar que deleite su lectura por las comparaciones incisivas y la selección de detalles cómicos que proyectan luz sobre los personajes.
Varios son los filmes que se analizan desvelando diferentes motivos, entre ellos se destacan temas sobre (i) la apariencia y realidad; (ii) el humor, la parodia y la sátira; (iii) lo onírico; (iv) la justicia y el amor –temas todos ellos que invitan a un desarrollo posterior.
Observa GPR que, si la locura lleva a don Quijote a imaginar lo que no existe, en La quimera del oro (The Gold Rush, 1925), el hambre lleva a Charlot al cruel espejismo de devorar con exquisito gusto una de sus botas. Señala también que en el melodrama El circo el público ríe cuando Charlot realmente no pretende ser gracioso, hecho que evoca semejanzas con el personaje de Cervantes haciéndolo real, trayendo su cabalgadura a nuestra vida cotidiana y a nuestro tiempo. Tanto en don Quijote como en Charlot la risa da paso a una sensación “de pena, de conmiseración e incluso de admiración” (39). Junto a reflexiones sobre la risa, GPR incorpora también, como telón de fondo, juicios al respecto de Byron, Bergson, y de Carlos Fuentes.
Charlot … ese bohemio de la urbe moderna. Don Quijote… polvoriento caballero de los campos; sabios e inocentes los dos vagan desprovistos de apariencias, de dobleces hipócritas; antípodas del culto al dinero, viven en una realidad social que los margina. En ellos –apunta GPR– “habla la humanidad dolida y maltratada por las injusticias sociales” (40). Lejos del desaliento, y siempre dispuestos a intentar inútilmente una nueva aventura, estos personajes son y seguirán siendo tan vagabundos como caballeros, “poetas … rebeldes, libres, inadaptados y… soñadores” (44). Difícil disentir de esta visión.
IV
Por un hispanismo unido en la lengua y en el arte
Puede observarse en esta colección de ensayos una tónica uniforme; una dinámica cifrada en última instancia en una labor de defensa y de búsqueda a los dos lados del Océano del arte hispano. Y puede a su vez detectarse, sin complejos ni prejuicios, una invocación a lo que más nos une: la lengua. Se evidencia a lo largo de estas páginas un fervor dirigido, indistintamente, tanto a la literatura hispana como a la Peninsular, y/o comparada. Puede asimismo observarse que tampoco falta, a través de las contestaciones a los discursos de investidura de miembros de la ANLE, un sentido de compañerismo que comparte un mismo espíritu de comunidad y de miras.
Escritores hispanoamericanos y españoles se incluyen aquí al unísono, sin dejar de lado representantes de otras vertientes artísticas –i.e., cine, pintura, escultura, música. De ninguna manera se propone esta colección de ensayos y apuntes igualarse a un complejo tratado de estudios. La apuesta es otra. Preferible esta vez es la presentación de anotaciones, o destellos de análisis que, sin perder su capacidad de sugerencia, se decantan aquí por una simple y abierta celebración del hispanismo.
Lejos de incitar hostilidades apelando a diferencias que sustentan un desprecio corrosivo, y sin negar los errores de la Conquista, el ensayo “Nos dejaron las palabras” es una apuesta vigorosa por valorar y apoyar la identidad comunitaria de la lengua. Confiesa abiertamente GPR: “Defiendo con uñas y dientes las culturas hispánicas y, sobre todo, la lengua española, ese bien común que… constituye nuestro patrimonio más excelso” (111). Es ésta una nota breve, pero también un dardo certero a los extremismos que, de manera exclusiva, proyectan sobre el 12 de octubre miradas de odio y destrucción. “Nos dejaron las palabras” rechaza, en cambio, cualquier visión partidista que tenga como objetivo ignorar los valores positivos de nuestra identidad. GPR no vacila en declarar su postura: “Nos dejaron las palabras. ¡Y qué palabras! Un español acrisolado por siglos de mestizaje cultural y lingüístico, una lengua que vibra en nuestros corazones como vibran las cuerdas del charango o la guitarra en nuestras músicas y bailes” (111). Hay aquí un claro deseo de acabar con los turbios rencores de leyendas negras. Y quizá por esa razón se cierra inesperadamente este apunte con una foto mostrando la atrevida irrupción de un grafiti sobre un muro donde se lee, no sin humor, “Bórrame a besos”.
La celebración de la lengua española se detecta también en el tono de admiración y de amistad hacia la labor de prestigiosos lingüistas, como es la de Domnita Dumitrescu y de Milton Azevedo. Así lo muestra el discurso de bienvenida que GPR les dirige con motivo de su ingreso en la ANLE. Destaca en ellos, además de sus respectivas áreas de especialización, la manera como se adentran en la literatura aplicando sus amplios conocimientos lingüísticos. Tanto la literatura española como la hispanounidense caen bajo su examen revelando en cada estudio los vericuetos de una lengua viva y dinámica.
Se aprecia la investigación que Domnita Dumitrescu vierte sobre autores hispanounidenses –la chicana Margarita Cota Cárdenas y el dominicano Junot Díaz– aplicando su labor de sociolingüista a la literatura. Y elogia, por otro lado, GPR en estos escritores residentes en Estados Unidos su compromiso comunitario a la hora de elegir como medio de expresión “la lengua de Cervantes y de Sor Juana Inés de la Cruz” (190).
En el discurso dirigido a Milton Azevedo se celebra el estudio que este lingüista hace de la obra de Arturo Pérez Reverte y la manera como destaca en este escritor español, y miembro de la RAE, un excelente dominio de recursos lingüísticos que, unidos a una labor desmitificadora a través de la sátira y la parodia, comportan una denuncia social equiparable a la que Jonathan Swift, Rabalais y Voltaire llevan a cabo en sus respectivas tierras. Es un acercamiento en el que Milton Azevedo conjuga sabiamente sus conocimientos lingüísticos con la crítica literaria.
Siguiendo el interés por la lengua, y con motivo de la publicación de Maricel Mayor Marsán sobre el español o el espanglish, no falta en este volumen atención a esta interesante temática. Se intenta aquí descartar temores hacia una realidad inevitable y natural, como es el avance del espanglish en Estados Unidos ya que es un proceso que va adquiriendo paulatinamente un colorido propio, que lo enriquece. Con esta visión se apela de nuevo a una defensa del mestizaje.
Y al interés por la lengua se une la pasión literaria, independientemente de los textos que se puedan seleccionar para su examen. En este caso, los ensayos sobre literatura aquí incluidos nos llevan, por ejemplo, a recorrer los caminos de la Generación del 98. Unamuno, Azorín, y Baroja vuelven a evocarse bajo la luz que proyecta el sentido metafórico del paisaje en sus obras, tema sin duda de rico alcance. También nos lleva a la narrativa de Cortázar, especulando –entre la ficción y la nota biográfica– las circunstancias referentes a la composición de Rayuela, y recreando el mundo personal de este gran escritor por medio de su interés en la cultura asiática.
Puede observarse también que la lírica acapara la mayor parte de los ensayos literarios. Y la mirada, de nuevo, va de un continente a otro. Desde Andalucía –con Alberti, Lorca y Odón Betanzos– a Cuba –con poetas como Alina Galliano, Maya Islas y José Corrales. Vuelca GPR su análisis y entusiasmo en estos poetas de origen cubano, residentes en Nueva York, a la vez que dirige su interés a la lírica de su propia tierra.
Volviendo la mirada a Cuba, y enfocándose en la educación como “escuela para libertad”, quizá el estudio más relevante por su amplitud y detalle es el titulado “La revista infantil La Edad de Oro, de José Martí, o cómo enseñar deleitando”, dedicado obviamente al legendario héroe y poeta cubano (45). Recorriendo con familiaridad tanto la obra de Martí como la de sus críticos, GPR realza la infancia como motor principal en la creación de una revista diseñada bajo el ideal Ilustrado de la educación como base de la libertad, utopía cifrada en el objetivo de “deleitar enseñando” (45). Señala asimismo la inspiración de Théofile Gautier y de Flaubert en la prosa pictórica de la revista junto a la técnica impresionista de Daudet y los Goncourt. Aplaude el rechazo que Martí siente hacia los tonos petulantes y pretenciosos, o hacia el empleo de recursos lingüísticos que tienden ingenuamente a subestimar la inteligencia infantil.
Otro de los ensayos basados en la lírica nos lleva a la música, en este caso al sentir de Falla y de Lorca ante el flamenco. Se trata esta vez de una reseña con un valor doble por la calidad del estudio de Nelson Orringer y por la cultura musical que estos críticos tienen y que aplican, con conocimiento de causa, a Falla y a Lorca. Tal interés y celebración en la música hispana vuelve a confirmarse en su reseña “Música, pintura, poesía. Poemas a la música y a los músicos en la literatura europea, de Ángel Alcalá”.
Sin dejar de lado el enfoque iconoclasta y surrealista de Fernando Arrabal en el teatro, GPR señala la falta de atención prestada a los dramaturgos. En su defensa apela a valiosos logros de dicho género, entre ellos la activación de componentes satíricos, como bien ilustra Arrabal. Necesario es destacar también “El cine desmitificador y subversivo de Luis Buñuel” y “Los espejos violados de Frida Kahlo”, dos poderosos ensayos caracterizados por el alcance psicológico y simbólico de sus visiones. Si la paleta de Frida “se transforma en corazón abierto y sus pinceles en flechas” (132); la obra de Buñuel depara una agresividad que entronca con el Homo homini lupus, de Hobbes (135). Son ensayos magistrales, imprescindibles por su concisión y su profundidad.
En “Notas sobre la minificción” une su voz GPR a la de Carlos Paldao por el interés que los dos comparten en la narrativa breve, incluyendo obviamente el microrrelato. Elogia GPR, en el discurso de bienvenida a la ANLE que dirige a Paldao con motivo de su ingreso en la Academia, la visión que este crítico da sobre el microrrelato al compararlo con el haikú, el aforismo, o el epigrama. La intensa capacidad de sugerencia en estos casos, según Paldao, revela “parecidos de familia” que invitan a la exploración (203). De especial interés –según confirma este discurso– es el hecho de que “importa más lo que se omite que lo que se dice, lo implícito que lo explicito” (204). Difícil pasar por alto esta declaración ya que se trata, en realidad, de una técnica tan magistral como prevalente en el cuento hispanoamericano. En verdad es éste un objetivo que GPR valora y que pone en práctica, empezando por su propia narrativa, como ilustra la colección El secreto de Artemisia y otras historias. El presente volumen vuelve desde la crítica literaria al tema, invitando brevemente a examinarlo en “El cuento: anatomía de un género literario”. Se confirma aquí la visión de que, bajo la historia reconocible del cuento –i.e. bajo los hechos–, hay otra historia clave, secreta, que da forma y sentido a la narración. Es clara, por tanto, la afinidad de ideas con Carlos Paldao y Ricardo Piglia en los valores y configuración de la narrativa breve, esa forma literaria que brilla en Hispanoamérica y que vuelve a surgir con fuerza en la literatura española. Bien merece la pena recordar las palabras con las que Piglia cierra su tesis sobre el cuento: “Sorpresas, epifanías, visiones. En la experiencia siempre renovada de esa revelación que es la forma, la literatura tiene, como siempre, mucho que enseñarnos sobre la vida” (8).
V
Entre el teclado y la cámara
Apenas se encuentra una publicación de GPR en los últimos diez años en las que no aparezca, de alguna manera, instantáneas por él tomadas en diversos momentos y con diversos temas de composición. No se trata de una inclusión arbitraria, menos aún superflua. Representan en conjunto otro nivel, que bien complementa o añade al material literario, o bien traslada su contenido a otros parajes y horizontes… psíquicos. Ciertamente, sus imágenes nos abren a una dimensión anímica de la realidad, a veces bucólica e idílica, llena de quietud; a veces furtiva y misteriosa; a veces sorprendente e irreal… En todo caso, difícil de ignorar. En ocasiones es la comicidad o la idiosincrasia la que irrumpe de manera insólita; en otras es la emoción, revelada en una imagen con gran intensidad narrativa; la estampa del abandono y la pobreza, o la mirada en un retrato, el semblante, la figura… Son, en definitiva, imágenes que subyugan bajo el dominio de una composición aparentemente simple.
En realidad, el amplio repertorio fotográfico de GPR no supone una mera afición, por muy entusiasta que ésta sea. Menos aún una fuente de ingreso, o una empecinada costumbre. Por el contrario, al igual que la escritura, la cámara llega a ser una necesidad, una manifestación imprescindible de su ser, o si queremos, como él mismo expresa con humor “una parte de mi cuerpo” (148).
La dedicación a la fotografía, como expresión artística, corre en GPR paralela a su vocación literaria, compartiendo a la vez una misma relevancia y un temprano origen en su vida. Despertó tal interés el regalo de una compleja cámara que le dio su padre tras cumplir los quince años. Y es allí, en Tánger, donde comenzó a captar desde su ventana el latido de rutinas y costumbres de la vecindad; donde el vivir cotidiano de cristianos, judíos y árabes se cristalizaba en un momento: “El difunto, en unas parihuelas llevadas al hombro por familiares y amigos, camino del cementerio; los sefarditas, durante el Sabbath, camino a la sinagoga; el burrito con la carga de leña, camino a la tahona de Adselam, las rifeñas, camino al Zoco Grande, con su humilde mercancía de huevos, legumbres, naranjas y limones” (147).
A juzgar por su archivo fotográfico, no cabe duda de que Marruecos y el mundo del Estrecho siguen en él vigentes, como se ve en este volumen. Así lo muestra la imagen solitaria del camello en las dunas del desierto (14); la sobria simetría de fortalezas alzándose, como moles, sobre la muralla (22); o la placidez soñadora de barcas bajo la luz de la costa gibraltareña (155).
“Las raíces se llevan dentro, nos acompañan adondequiera que vayamos” (155). Bajo esta perspectiva no es de extrañar que observemos una vuelta periódica a los orígenes pues Marruecos y el Estrecho fueron caldo de cultivo para el joven fotógrafo. Allí inició un archivo con abundantes imágenes de callejuelas tortuosas de la Kasbah tangerina, que recorrió, “cámara en mano, tras las huellas del Julián goytisoliano” (147).
Esas milésimas de segundo captando una imagen, un momento único, generan en GPR la búsqueda de una experiencia irrepetible. “Descubrir el mundo de la fotografía supuso para mí una auténtica iluminación, una toma de conciencia, una zambullida en un mar inexplorado,” confiesa en su apunte “Reflexiones sobre la fotografía” (147). “Y así, en busca de la imagen perdida… me aventuré –ya para siempre– a salir a la calle, al campo, armado siempre de mi cámara, compañera fiel de mi mirada” (147)”.
En España continúa con estampas de su paso por Granada, Salamanca, Madrid… Y, ya en América, perfecciona su exploración, captando destellos de una realidad múltiple. En ella figuran, de manera recurrente, paisajes nostálgicos del Estado de Nueva York, o del espacio urbano de Manhattan, entornos que cobran un papel protagonista tanto en su narrativa como en su archivo fotográfico.
Es probable que el experto en temas de fotografía descubra que varias imágenes rinden homenaje a ilustres representantes del género. Pero el mismo GPR celebra esta condición en su obra, advirtiendo que la fotografía es también “un diálogo con otras fotografías, con las de uno mismo y con las de otros fotógrafos” (148). Y es claro que este volumen deja huella de su admiración hacia Cartier-Bresson, Nadar, Dorothea Lange, Steiglitz, Kertész, Walker Evans y hacia nuestro gran Sebastião Salgado, entre otros.
Varios son los temas que busca el objetivo de su cámara y que suelen aparecer en su producción de manera recurrente. Las imágenes incluidas en el presente volumen ilustran estas tendencias. En ellas el espacio y el tiempo se conjugan con diferentes acentos y tonalidades anímicas. Así, por ejemplo, la imagen de Manhattan –centrada en la esbelta torre del edificio Crysler entre dos oscuros bloques de ventanas (154)– se contrasta con el abandono, tranquilo y luminoso, de una playa en el Estrecho (155). Se revela, por un lado, el enigmático mundo urbano de Manhattan con su rígida frialdad y glamour, y por otro la amplia calidez de una costa.
Parques, lagos y bosques del Estado de Nueva York son para él, según confesión propia, “lugares míticos, mágicos” (149). De ahí que tengan un papel reconocible en su archivo. De hecho, Harriman State Park –con sus montañas y lagos en los condados de Rockland y Orange– junto con Ringwood y las Ramapo Mountains llegan a ser escenarios recurrentes no sólo en su archivo fotográfico sino en su narrativa también, como muestran varios cuentos de la colección El secreto de Artemisia. No falta en este volumen una pequeña muestra de tal repertorio: El tiempo convertido en sueño, parando su latido sobre las heladas aguas de un lago en Harriman State Park (149) … O anunciado en la cercanía de una vía ferroviaria que, doblando su fugaz andadura, se pierde en el horizonte, bajo colinas en Iona Island (150). Son imágenes de impecable ejecución.
La necrópolis –con bellas y sugerentes estatuas (214); con cipreses (52, 198, 210); o con el reflejo de arboledas y mausoleos sobre el agua (157)– es otro de los motivos recurrentes. Y esta publicación lo evidencia. Nos adentran en un espacio circundado por la soledad, el dolor, el sosiego, o la quieta mudez de los cipreses.
Si la necrópolis es el espacio del silencio y de la muerte, el circo –otros de los motivos recurrentes– bien puede representar su antípoda. Y aquí tampoco faltan muestras, como se ilustra en la magistral imagen de una joven pasando el filo de una espada por su garganta y pecho (86). Impactantes también son instantáneas de otra índole temática, mostrando un halo surrealista de incongruencia y extrañeza (92, 116, 128, 136), e incluso de horror (158). La búsqueda de un momento furtivo –i. e., oteando el espacio privado de una pareja besándose (193); o la irrupción de la pobreza y la marginación (66), del dolor, la soledad y la muerte (80)– se lleva a cabo con lucidez y sobriedad. Excelentes también son los retratos, algunos insuperables.
Tampoco faltan estampas de Don Quijote. En su mayoría son fruto de las imaginativas esculturas –hechas todas ellas con metales reciclados– de Víctor Quintanilla, amigo de la familia y también originario de la Línea de la Concepción. Y, prácticamente cerrando el volumen, vuelve a surgir este motivo en la estatua, soñadora y heroica, del hidalgo caballero.
Otra categoría en este archivo fotográfico pertenece al conjunto de imágenes representando objetos cotidianos. Puede ser un reloj (60); una máquina de escribir con su atractivo y humilde teclado (162); el atisbo de un cubo de metal, olvidado (160) … O puede ser –juego de luces y sombras– la espléndida toma, parcial, de una lancha en el reflejo ondulado del agua (242). Instantes cotidianos en la magia de su ser.
Para GPR tanto la fotografía como el cuento buscan un momento mágico, decisivo (109). A juzgar por la selección de fotos incluida en esta publicación, no cabe duda de que tal objetivo se ha conseguido, en muchos casos, con creces.
Obras citadas
Alcalá, Ángel. Música, pintura, poesía. Poemas a la música y a los músicos en la literatura europea. SIAL Ediciones: Madrid, 2014.
Goytisolo, Juan. Reivindicación del Conde Don Julián. Barcelona: Seix Barral, 1983. Martín, Marina. “Juan Goytisolo’s Count Julian: A Vindication of Muslim Spain.” Studies in Honor of Juan Cano Ballesta. Editors Candelas Gala & Anne Hardcastle. Hispanic Monographs. Newark, Del: Juan de la Cuesta, 2009. 121-136.
_____. “Visiones neoyorquinas en la narrativa de Gerardo Piña-Rosales.” Cuadernos de ALDEEU. 30 (2018). 33-47.
Mayor Marsán, Maricel (ed). Español o Spanglish: ¿Cuál es el futuro de nuestra lengua en los Estados Unidos? Miami: Ediciones Baquiana, 2008.
_____. Prólogo. Por una literatura de avanzada y otros escritos. Gerardo Piña Rosales. Miami: Ediciones Baquiana, 2022. 9-10.
Orringer, Nelson. Lorca in Tune with Falla. Literary and Musical Interludes. Toronto: University of Toronto Press, 2014.
Paldao, Carlos y Pollastri, Laura (eds). Entre el ojo y la letra. El microrrelato hispanoamericano actual. New York: ANLE, 2014. https://www.anle.us/publicaciones/biblioteca-digital/entre-el-ojo-y-la-letra/
Piglia, Ricardo. “Nueva tesis sobre el cuento”. Añadido a Tesis sobre el cuento. Formas breves. Buenos Aires: Anagrama, 1986. Chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj /http://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdf
Piña Rosales, Gerardo. Los amores y desamores de Camila Candelaria. México: Literalpublishing, 2014.
_____. Don Quijote en Manhattan. Edición bilingüe. Colección Pulso herido. New York: ANLE,
_____. El secreto de Artemisia y otras historias. Madrid: Vaso Roto Ediciones, 2016.
_____. (ed). Cuando llegamos. Experiencias migratorias. New York: ANLE, 2020.
_____. Por una literatura de avanzada y otros escritos. Miami: Ediciones Baquiana, 2022.
_____. https://www.pinarosales.com/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARINA MARTÍN
Nació en Madrid. Profesora Emérita (Departamento de Estudios Hispánicos del College St. Benedict & St. John’s University) realizó estudios de doctorado sobre filosofía como becaria en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Madrid. Concluyó sus estudios en la Universidad de Virginia (Departamento de Español y Departamento de Filosofía) con una tesis doctoral sobre J. L. Borges y David Hume (1990). Fue invitada por el PEN Club de Argentina en Buenos Aires para honrar la obra del escritor José Isaacson tras la publicación de su estudio monográfico José Isaacson y la poética del encuentro (2012) y por la Universidad de Pittsburgh a través del Borges Center para celebrar el volumen de estudios sobre Borges en Oxford University Press (2024). Es parte del consejo editorial de Variaciones Borges donde ha publicado extensamente sobre este autor. Sus estudios sobre literatura peninsular (Gerardo Piña Rosales, José María Merino, Juan Goytisolo, Montserrat Roig, Francisco Ayala, Ana María Fagundo, Antonio Muñoz Molina); hispanoamericana (Borges, Rulfo, Myriam Bustos Arratia, Pedro Prado) aparecen en Cambridge University Press, Oxford University Press y en prestigiosas revistas europeas y estadounidenses. Sus estudios también incluyen publicaciones en el campo del cine y del arte hispano contemporáneo. Fue vicepresidenta (2012-2014) y presidenta de la Asociación de Licenciados y Doctores en Español en los Estados Unidos (ALDEEU) en el año 2015, organizando y dirigiendo la XXXV Conferencia Internacional de ALDEEU: Espacios de encuentro e identidad en Segovia (2015). Editó las Actas (2019) de dicho Congreso con la ayuda de Gerardo Piña Rosales y Nuria Morgado. Actualmente es miembro correspondiente de la ANLE.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________